EL HUMORISMO PARÓDICO EN EL
INCONGRUENTE
La parodia es una de las
perspectivas más feraces desde las que cabe abordar el análisis de
El incongruente (1922), pieza
esencial dentro del siempre controvertido marco de la novelística ramoniana.
A menudo la obra de Ramón Gómez
de la Serna se ha estudiado al aliento del humorismo que le es tan querido y
que impregna algunas de sus mejores páginas. El humor cumple en su narrativa
la función primordial de evitar la transitividad comunicativa con el lector
o, al menos, la de mediatizar el contagio emotivo a que era tan proclive la
novela decimonónica. Con el devenir literario, la busca de la carcajada
disolvente se vincularía con las claves constitutivas de lo que se dio en
llamar “humor del absurdo”. No en vano, Umbral señala la huella del
autor, filtrada por el italiano Pitigrilli, en la producción de vanguardia
que, ya en los años treinta, habrían de desarrollar Neville y Jardiel o, más
tarde, Tono, Mihura y el grupo “codornicista”; aunque la comicidad de éstos
nace de fuentes más populares y es, al cabo, más evidente que la de Ramón
(Umbral, 1978: 121-122).
Sin embargo, encontramos en el orbe
del escritor una pátina humorística que escapa a la deliberada
intrascedencia de la jovialidad y de la alacridad vanguardista, y que va tiñéndose
progresivamente de las oscuras tonalidades del sarcasmo. Entronca así con una
veta propiamente hispánica que conduce, en un paralelismo pictórico, desde
las macabras Postrimerías de Valdés
Leal hasta los terribles aquelarres provincianos de Solana, pasando por las
pinturas negras de Goya. En este ámbito, entre ascético y carnavalesco, se
inscriben los diversos epígrafes de Los
muertos [y] las
muertas, así como los que, en Senos,
están dedicados a “Los senos en la enfermedad grave” y a “Las
muertas”.
El componente paródico, más que
como una prótesis o como un aditamento de sus textos, debe contemplarse como
el crisol desde el cual se tamiza su sentido literario, y aun moral. A imagen
de la deformación de los espejos cóncavos en la dramaturgia de Valle Inclán,
el humorismo de Gómez de la Serna desvela una auténtica cosmovisión:
“inunda la vida contemporánea, domina casi todos los estilos y subvierte y
exige posturas en la novela dramática contemporánea” (Gómez de la Serna,
1975: 197).
El incongruente, quizá el más inmediato precedente de lo que el
mismo Ramón denominaba “novela de la nebulosa”, se concibe como una
obra-bisagra hacia la madurez del autor. Si bien el libro no está exento de
titubeos, que en la mayoría de ocasiones tienen que ver con el desarrollo
psicológico de los personajes y con la progresión del relato, hay en esta
obra algo más que “un intento abortado de novela surrealista” (Ilie,
1972: 226). A pesar de que la reflexión metagenérica, la ensoñación y el
deseo de modificar el estatuto de la realidad son elementos indiscutibles de
su andamiaje, Ramón se revela capaz de integrar todos estos aspectos heterogéneos
en un mosaico narrativo original y coherente.
Una de las falacias críticas más
reiteradas a propósito de El
incongruente insiste en el débil armazón constructivo que sustenta y
enhebra los diferentes episodios. Subyace aquí la idea caricaturesca,
formulada por Umbral —y, como toda caricatura, no carente de un poso de
verdad— de que Gómez de la Serna “es demasiado escritor para ser buen
novelista” (Umbral, 1978: 51). Pero, incurriendo en una reducción contraria
a la anterior, cabría afirmar, aun a riesgo de caer en la hipérbole, que
nunca Ramón es tan Ramón como en sus imperfecciones.
En este caso, la atomización de la
sustancia argumental, que conlleva “la sustitución de lo plausible por lo
perfectamente irreal” (Granjel, 1963: 205), no pretende destruir la
posibilidad de una lectura referencial. Como
ya alertaba Ortega en sus Ideas sobre la
novela, «deshuesado el cuerpo novelesco se convierte en nube informe, en
plasma sin figura, en pulpa sin dintorno» (Ortega y Gasset, 1969: 186). Ramón,
en consonancia con Ortega, edifica un artefacto literario que, lejos del
automatismo inconsciente del Surrealismo y de la palabra en libertad
futurista, se bifurca en una doble dimensión: ya sea como sucesión de capítulos
más o menos desordenados e irreverentes respecto de las normas y cánones
estructurales de la novela, ya como una tupida red paródica que afecta a los
diferentes estratos del relato.
LA PARODIA EN LOS PERSONAJES
La parodia nos ofrece la clave en
la interpretación de El incongruente.
En esta novela, se exhibe la versatilidad de Ramón para desestabilizar los
ingredientes temáticos y tópicos que codifican los diversos géneros
narrativos sin traicionar los contextos comunicativos que requiere cada uno de
ellos.
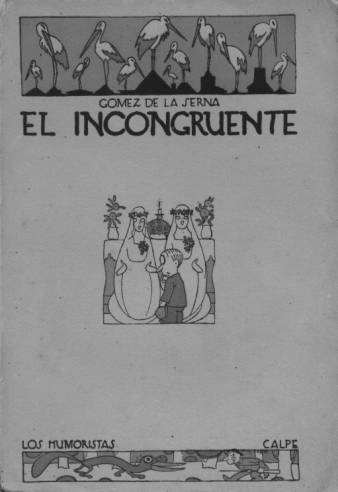 portada de la 1ª edición en Espasa Calpe, Madrid, 1922
portada de la 1ª edición en Espasa Calpe, Madrid, 1922
El humorismo se centra en el
protagonista de la obra, Gustavo El Incongruente. Como indica López Molina,
se trata de una parodia del donjuanismo, en que el personaje principal se
desvela como un seductor romántico après
la lettre (López Molina, 1982: 83-93). Se configura, pues, un donjuanismo
vanguardista que, al desdeñar su incorporación en el ciclo de la tradición
literaria, certifica la atrofia del mito. Gustavo, antes víctima de su propia
incongruencia que ejecutor de su voluntad, ve en el amor el símbolo humano
que encarna el absurdo vital. De hecho, él, nacido bajo el influjo de Venus
y, por tanto, predestinado para la sensualidad, experimentará, al igual que
el Tenorio de Zorrilla, un estigma del fatum
trágico. Esta pulsión indomesticable le incita a recorrer toda la escala
social, hasta un desenlace en que el absurdo se identifica, pese a todo, con
una coherencia superior.
La escasa jerarquización del
protagonista frente a los diversos modelos de individuación erótica que se
suceden en la novela queda plasmada al comienzo del capítulo VI (“La casa
predilecta”): “Gustavo sabía que no hay mujeres diferentes. No hay más
que casas, balcones, habitaciones distintas, muebles de distinta clase,
posiciones más o menos oscilantes”. De una forma semejante se expresaba José
Bergamín, en uno de sus aforismos relativos al alma donjuanesca: “Ninguna o
cualquiera —piensa Don Juan—” (Bergamín, 1981: 78). Este planteamiento
linda en las explicaciones psicoanalíticas de Gregorio Marañón acerca del
donjuanismo, entendido como síntoma o encubrimiento de una homosexualidad
latente: “Por cierto que este donjuanismo juvenil y pasajero, que es el más
frecuente, comprueba mi teoría sobre la débil virilidad de Don Juan [...] El
hombre verdadero, en cuanto es un hombre maduro, deja de ser Don Juan. En
realidad, los donjuanes que lo son, en verdad, hasta el fin de su vida, es
porque conservan durante toda ella los rasgos de esta indeterminación
juvenil” (Marañón, 1967: 73-75).
En El incongruente, resulta difícil observar una evolución de los
distintos estadios por los que atraviesa Gustavo en su asunción del
donjuanismo. No sólo ocurre que la obra carece casi por completo de
pinceladas de caracterización psicológica; es que, en un sentido estricto,
Gustavo nunca llega a adquirir el rango de personaje principal, sino que
pulula por la novela como los extras en una película de cine.
Gustavo se convierte en un
personaje que, a fuerza de subvertir las leyes de la lógica, ha dejado prácticamente
de existir. La única razón para que éste sea estriba la necesidad de un nexo que comunique los episodios
yuxtapuestos y descoyuntados que componen el relato. De este modo, “el
protagonista central —Gustavo—podría reemplazarse por otro nombre
cualquiera: no existe sino en cuanto sujeto de rarísimas peripecias; lo
substantivo es, en cada caso, la anécdota o el espíritu de la anécdota, la
situación incongruente imaginada
por el novelista” (Nora, 1973: 112) . Tales anécdotas, por otra parte, se
dirían ya prefiguradas por la propia condición del héroe novelesco.
No obstante, bajo la forma de mera
entelequia que parece convenirle a Gustavo hallamos una vertebración
ficcional que engarza con algunas de las proyecciones literarias del propio
Ramón: pensamos en la Palmyra Talares de La
quinta de Palmyra o en el Manuel Quevedo de Gran Hotel. Estas dos figuras, como la del Incongruente, son, según
Granjel,“simple desdoblamiento, con distinto nombre, incluso con sexo
diferente, de una única figura humana, en la cual no es difícil reconocer la
estampa íntima de quien a todos dio vida” (Granjel, 1963: 204-205). La
empatía del autor con respecto a sus entes ficcionales, que ya apuntaba en
“Humorismo”, nos hace pensar en un personaje que, a lo largo del texto, va
troquelándose sobre la osamenta de Gómez de la Serna y llenándose poco a
poco de las notas psicológicas afines a su demiurgo.
A Gustavo, en definitiva, lo crean
los demás personajes y las circunstancias que en ellos convergen. De su
itinerario por cartografías ima-ginarias y máscaras poéticas se deduce la
parodia donjuanesca que señalábamos con anterioridad.
Gustavo se topa, en su aventura,
con un vasto catálogo femenino que supone toda una galería de arquetipos eróticos.
En un inventario poco exhaustivo, resaltan la adúltera (cap. III); la «pícara
ingenua», disfrazada de “escocesa” (caps. IX-XI); la mojigata, una
pianista que vive con su madre (caps. XV-XVII); una joven que hace más
soportables los domingos para los solitarios (cap. XIX); la mujer fatal,
adinerada y displicente, esposa del banquero Morguete (caps. XX-XXII); la muñeca
de cera (cap. XXIII); Lola, la muchacha del “pueblo alegre”, (cap. XXV);
la viuda (cap. XXVIII); la hija
de un general (caps. XXXI-XXXII); la señora “de negocios” que conoce en
el vagón-restaurant de un tren (cap. XXXIII), la madura seductora, con la que
flirtea en un café de París (cap. XXXVII), y la mujer ideal (cap. XLI).
Sin embargo, estas historias raras
veces terminan satisfactoriamente para Gustavo. En las escasas ocasiones en
las que el personaje decide tomar la iniciativa, las adversidades se coadyuvan
para determinar su fracaso. Así sucede en el episodio III, con la irrupción
en la escena del marido engañado; en el XXII, cuando es expulsado de casa de
la amada por ella misma; en el XXIII, en que pierde el camino que conduce al
pueblo de las muñecas de cera, o incluso en el XXVIII, donde el difunto
marido de una fogosa viuda da cuenta de sus celos al provocar, en el curso de
una sesión de espiritismo, un incendio en el inmueble en que ella vive. En
otros momentos, es el propio personaje quien decide acabar con la relación,
sobre todo cuando ésta lo aboca hacia la vida vulgar (en los episodios XVII,
XXV y XXXII). Hasta cuando Gustavo es seducido por las mujeres, las
expectativas amorosas se truncan prontamente, debido bien a la falta de
constancia de ellas (XXXIII, XXXVII), o bien a su precipitación por expresar
sus sentimientos (XI). Para Gustavo, la declaración de amor eterno a que
tienden las mujeres es, indefectiblemente, una declaración de
circunstancialidad. La paradoja que se establece en el amor oscila entre lo
azaroso o casual de su nacimiento y el innegable “voluntarismo” que les
exige a los amantes evitar que el sentimiento inicial se extinga.
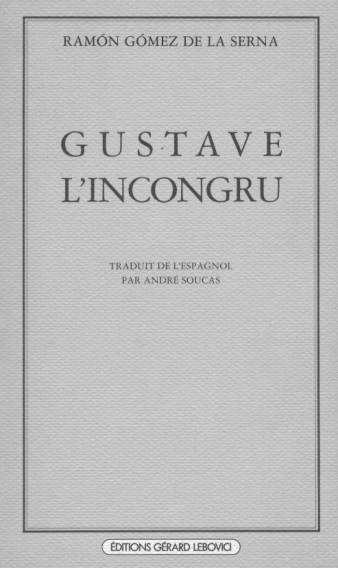 Éditions Gérard Lebovici, Paris, 185
Éditions Gérard Lebovici, Paris, 185
Pero Gustavo, como tantos otros
seductores frustrados, acabará por ceder ante los designios de la realidad.
En el último capítulo, la aparición de la mujer ideal implica el
reconocimiento en el “otro” femenino. La ambientación en una sala de
cine, uno de los lugares preferidos por los narradores de vanguardia
—recordemos al Francisco Ayala de “Polar estrella”—, no tiene aquí
nada de arbitraria. El Incongruente, sin saberlo, representa una ficción en
la película que se proyecta en la pantalla. Al final, descubre que la mujer
que está sentada en la butaca de al lado es la coprotagonista de aquel extraño
filme. La boda que cierra la obra es la culminación de la parodia del
donjuanismo, a través de la claudicación de la incongruencia del
protagonista. Del mismo modo que sucediera con la locura de Alonso de Quijano,
Gustavo sólo cobra vida propia al matar al personaje novelesco que hasta
entonces había sido.
LA PARODIA EN LAS SITUACIONES
La construcción paródica de El
incongruente pone en duda la hipotética inorganicidad del texto ramoniano,
a pesar del fragmentarismo de su estilo. La presencia de una idea rectora
previa niega la ordenación aleatoria de los episodios, a diferencia de la
lectura que propondría, por ejemplo, Cortázar en su Rayuela.
Los fragmentos de que consta la obra no poseen una clara hilazón argumental,
por lo que pueden verse como capítulos de un mismo relato, o incluso como
cuentecillos autónomos. Sin embargo, la
finalidad paródica de Gómez de la Serna no sólo afecta al plan general del
libro, sino que galvaniza todos los episodios que en él se inscriben. Al
tiempo que los dota de una cierta autonomía humorística, los inserta en el
marco global de la narración.
El capítulo IV (“Su tía Mónica”)
ironiza acerca del relato fantástico de estilo romántico. La anécdota,
suerte de leyenda becqueriana, teniendo todos sus ingredientes en nada se
asemeja a ella, ya que los elementos de atmósfera gótica —la venganza, el
clímax de misterio, el terror que inspira la ultravida o la escatología—
se hallan subvertidos en el tono burlesco de este episodio. De la visita de un
espectral soldado a la casa de la tía del Incongruente no se puede extraer
otro corolario que la dolorida conciencia del absurdo de la existencia. Esta
actitud ocasiona otra parodia a costa del Romanticismo, en el episodio (capítulo
XXIII) en que la motocicleta del protagonista se obstina en seguir su propio
rumbo, sin detenerse, y que nos retrotrae al cuento de Espronceda «La pata de
palo».
Especial interés tiene el capítulo
IX ( “Un baile de máscaras”), que se enmarca en una localización lujosa
y operística propia de la comedia galante. Este episodio enlaza con el
titulado “En el salón de los figurantes” (capítulo V), cuyo universo
alegórico y artificioso se imbrica con la tópica del “mundo al revés”
que tan bien supiera desarrollar Gracián en El
Criticón.
En el capítulo XIII (“Detrás de
los decorados del teatro”), Ramón parodia ciertas escenas costumbristas del
mundo del teatro, que nos remiten a Mesonero Romanos o al Moratín de La
comedia nueva. El desenlace del episodio, ubicado en un café provinciano,
recoge el eco de las viejas tertulias en que se rememoran tiempos mejores para
el teatro (“¡Qué Hamlet aquel! ¡Qué Hamlet!”), mientras que se
“saludan” con inusitada vehe-mencia las modas de un presente ya anacrónico
y añejo (“¡Muerte al autor modernista! ¡Muerte!”).
A su vez, el capítulo XXX (“A
puerta cerrada”) reproduce un esquema claramente teatral en una trama de
tintes folletinescos —Gustavo es acusado injustamente de violación— que
desemboca en un absurdo de reminiscencias kafkianas.
Sobre el relato de corte
sentimental se erige el capítulo XXXIV (“El amigo de su padre”), en que
Gustavo recibe una copiosa herencia de un desconocido amigo de la familia. Por
su parte, el capítulo XXXVII (“Una noche en el ‘cabaret’”) expone una
parodia del relato policiaco, donde el protagonista es confundido con un
famoso gángster “casi igual a él”. En el XXXVIII (“Cartas de mesa a
mesa”), se satiriza la novela epistolar. Este último episodio narra el
breve intercambio de mensajes, escritos en las servilletas de un café, entre
Gustavo y una dama casada. Esta transacción amorosa, que dura en realidad
pocos minutos, se les antoja a sus protagonistas un trasunto de eternidad:
“Mi encantador joven: Cuando el amor tiene ya una tradición de constancia
como el nuestro la seguridad es mayor”, escribe la mujer, a lo que replica
El Incongruente: “Mi cada vez más querida señora: Bien dice usted que
cuando el amor se muestra asiduo nos da más confianza”.
En suma, el esquema del género
parodiado, que emula Ramón en su
escritura, propende a una reductio ad
absurdum.
LA PARODIA EN EL LENGUAJE
El lenguaje de El
incongruente, que tiende al giro inesperado o al escorzo léxico, pone de
relieve el humorismo paródico de su autor. A veces, Ramón vulnera los
principios racionales que rigen las estructuras lingüísticas o los exagera
de tal modo que producen un similar efecto de extrañamiento. Así, el absurdo
ramoniano no siempre atenta contra la lógica, sino que, en múltiples
ocasiones, surge de la exacerbada racionalidad con que articulamos el mundo
real.
La hiperescritura de Ramón traduce
su voluntad, perceptible desde El
Rastro, de penetrar en el
alma de las cosas y de animarlas, aun a sabiendas de que éstas pueden acabar
siendo más reales que las propias personas. Su estilo, que transita entre los
contenidos trascendentes y la desenvoltura del giro coloquial o hasta vulgar,
se asocia con la técnica que Soldevila-Durante califica de “metaforismo cinético
global” (Soldevila-Durante, 1988: 75). Su humorismo abarca, pues, la ráfaga
cómica; la comparación desaforada y de neto cariz surrealista; el
pensamiento en frase sinuosa y serpenteante, cuajado de desplazamientos y guiños
metafóricos; el retrato impresionista; el tono conversacional y el fluir de
la conciencia de los personajes.
Pero la figura que mejor sintetiza
la creación lingüística de Ramón es la greguería que, frente a lo cerrado
y apodíctico del aforismo, se revela permeable y porosa, buscando antes el
acto reflejo de lo inesperado que la reflexión intelectualizada (Camón Aznar,
1972: 245-246). Dado que la greguería, además de constituir un género
literario propio, suele incorporarse en obras de mayor extensión o
envergadura, no es de extrañar que dos episodios de El
incongruente estén protagonizados por ella: nos referimos al capítulo II
(«Batiburrillo de incongruencias») y al capítulo XXIV («Psicología de la
moto»).
En el capítulo II de El
incongruente hay greguerías de distinta clase: la basada en el símil o
en la comparación hipotética (“‘Me voy a la playa de la luna’, y me
paseé por la calle como el que se pasea por las playas” o “Las gambas son
exquisitos microbios de gran tamaño, que se comen los hombres como quien se
inocula una enfermedad de capricho”); la que se inspira en la plasticidad de
la imagen ultraísta (“En el fondo de los espejos caen heladas
terribles”), en la asociación inconsciente (“Hay vasos de un cristal
sulfuroso que llena de burbujas el agua, convirtiéndola en agua mineral de
lujo”), en la reflexión aparentemente pueril (“En los libros, las páginas
impares —1,5,7— son mejores que las páginas pares”), o en el juego de
palabras a partir del cliché o la frase hecha (“No hay nadie que se coma
las piñas duras [...]
Están duras y maduras como los membrillos, tan duros en la hora verde como en
la madura”).
Las greguerías del capítulo XXIV,
como un devocionario “a lo profano”, desglosan los diferentes nombres con
que se podría conocer la motocicleta, en una estructura que parece parodiar
la tradición de los nombres de Cristo: “Esa
pistola que se ha escapado con cargador y todo. / Ese cochecito de niño
desbocado. / [...] Ese telegrama hinchado. / Ese galgo de ruedas”.
No menos interesantes resultan las
personificaciones (“Las mirillas le guiñaban un ojo, y sentía que le
pellizcaban o le daban pequeños mordisquitos en la nariz”, cap. III);
animalizaciones (“La mesa bufaba [...]; además, les tiraba coces
inarticuladas”, cap. XXVIII) y cosificaciones (“El marido, impertérrito,
se miraba hasta en el techo, como si fuese un motivo del plafón”, cap.
XXXVIII) que suelen jalonar la prosa ramoniana. Junto a ellas, destaca la
comicidad del alambicado neologismo (“crisantemáticos”, cap. XXVI) y de
los inventivos prefijos (“ultravertebrado”, cap.
XXIV), que evidencian un placer por
la creación léxica que deriva de Quevedo.
CONCLUSIONES
La novelística de Ramón puede
considerarse, en más de un sentido, síntesis o summa de las líneas maestras que convergen en la “cartografía
estética” de la literatura de su tiempo. En su humor, con concesiones al
disparate, se condensa el espíritu irreverente e iconoclasta de la Vanguardia
histórica, alimentado con pinceladas que brotan de la propia exuberancia de
su estilo. La germinación de la sustancia humana, argumental y lingüística
que denota su obra no es incompatible con una cierta perspectiva moral que
entiende el humorismo como el último reducto de libertad en nuestro mundo.
Como señala Umbral, Ramón
“quiso meter incongruencia en la vida y en la literatura, no por hacerse
notar ni porque no sirviera para otra cosa, sino porque el orden establecido
se le hacía invisible o se le hacía de hierro, alternativamente, como a
Rimbaud o a Dylan Thomas, y entonces tenía que crearse su propio orden, que
nacía del juego” (1978: 177). Esta libertad de juego, que Schiller ya
consideraba inherente a toda proyección artística, se relaciona con su afición
por la parodia. Ramón, al tiempo que hace posible el dislocamiento de los géneros
literarios y de las convenciones estéticas y formales, elabora un nuevo código
que condice con el distanciamiento emotivo, con la risa voraz y con la riqueza
expresiva.
En suma, según revela la
estructura paródica de El incongruente,
su autor propendió no tanto a la burla grotesca o a un “absurdo” de
finalidad meramente cómica cuanto a la expresión de un universo disociado,
circense e ilusorio que no era únicamente la higiene del mundo real, sino su
profilaxis.
BIBLIOGRAFÍA
AYALA, F. (1929), “Polar Estrella”, en Cazador en el alba y otras imaginaciones, Barcelona, Seix Barral,
1971, pp. 105-114.
BERGAMÍN, J. (1923), El cohete y
la estrella, Madrid, Cátedra, 1981.
CAMÓN AZNAR, J., Ramón Gómez de
la Serna en sus obras, Madrid, Espasa-Calpe, 1972.
GARCÍA-NIETO ONRUBIA, M. L., “La concepción del humor en Ramón Gómez
de la Serna”, Studia Philologica
Salmanticensia, núm. 3, 1979, pp.107-119.
GÓMEZ DE LA SERNA, G., Ramón
(obra y vida), Madrid, Taurus, 1963.
GÓMEZ DE LA SERNA, G., Entrerramones
y otros ensayos, Madrid, Editora Nacional, 1969.
GÓMEZ DE LA SERNA, R. (1931), Ismos,
Madrid, Guadarrama, 1965.
GÓMEZ DE LA SERNA, R. (1948), Automoribundia,
Madrid, Guadarrama, 1974, 2 vols.
GÓMEZ DE LA SERNA, R. (1922), El
incongruente, Madrid, Orbis, 1982.
GÓMEZ DE LA SERNA, R., París,
Valencia, Pre-Textos, 1986.
GÓMEZ DE LA SERNA, R. (1923), Senos,
Madrid, Libertarias / Prodhufi, 1992.
GONZÁLEZ-GERTH, M., A Labyrinth of
Imagery: Ramón Gómez de la Serna and his “novelas” de la nebulosa,
London, Tamesis, 1986.
GRACIÁN, B. (1657), El Criticón,
Madrid, Espasa-Calpe, 1971, 3 vols.
ILIE, P., Los surrealistas españoles,
Madrid, Taurus, 1972.
LÓPEZ MOLINA, L., “Le donjuanisme et les littératures d’avant-garde:
un exemple espagnol”, en VVAA, Don
Juan. Les Actes du Colloque de Treyvaux, Editions Univer-sitaires Fribourg
Suisse, 1982, pp. 83-93.
MARAÑÓN, G. (1940), Don Juan.
Ensayos sobre el origen de su leyenda, Madrid, Espasa- Calpe, 1967 (11ª).
NORA, E. DE, La novela española
contemporánea (1927-1939), Madrid, Gredos, 1973 (2ª), vol. III.
ORTEGA Y GASSET, J. (1925), Ideas
sobre la novela, Madrid, Espasa-Calpe, 1969 (2ª).
REY BRIONES, A. DEL., La novela de
Ramón Gómez de la Serna, Madrid, Verbum, 1992.
REY BRIONES, A. DEL, “Novela de vanguardia: Ramón Gómez de la
Serna”, en J. PÉREZ BAZO (ed.)., La
Vanguardia en España, París, C.R.I.C & OPHRYS, 1998, pp.239-252.
SÁNCHEZ GRANJEL, L., Retrato de
Ramón, Madrid, Guadarrama, 1963.
SOLDEVILA-DURANTE, I., “El gato encerrado (Contribución al estudio de
la génesis de los procedimientos creadores en la prosa ramoniana)”, Revista
de Occidente, núm. 80, 1988, pp.
70-81.
UMBRAL, F., Ramón y las
vanguardias, Madrid, Espasa-Calpe, 1978.
YNDURÁIN, F., “Sobre el arte de Ramón”, en Clásicos modernos, Madrid, Gredos, 1969, pp. 192-201.