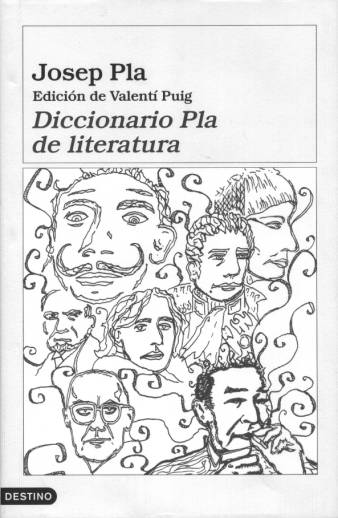
portada del libro
|
GÓMEZ
DE LA SERNA PUIG, RAMÓN (Madrid 1888-Buenos Aires 1963) |
|
JOSEP PLA |
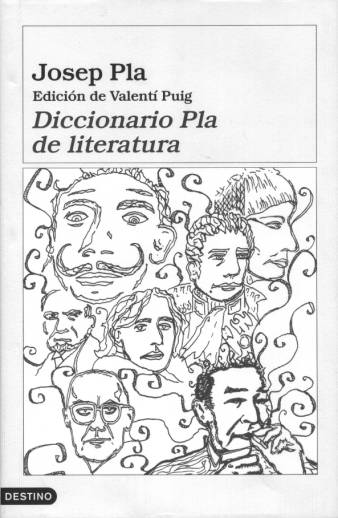
portada
del libro
El texto que se ha transcrito
corresponde a la entrada Ramón Gómez de la Serna Puig, Ramón del Diccionario
Pla de literatura, publicado por ediciones Destino con edición de Valentí
Puig.
Agradecemos a la editorial y a los herederos de Josep Pla el habernos permitido
reproducirlo íntegramente.
Ramón Gómez de la Serna es una
persona muy simpática. Produce un mejor efecto sentado que en pie. En pie, con
la gorrilla, la patilla, la capa, sus carnes y sus michelines, el cuello ancho,
la cara y la cabeza muy grandes y perfiladas, parece u hombre pequeño, un
hombre que no hubiera podido crecer porque su familia le hubiera obligado a
llevar, para divertirse, cuando era niño, una maceta sobre la cabeza. En pie,
al menos, Gómez de la Serna parece un afeminado defensa de team de fútbol,
o el hijo intelectual de algún carnicero enriquecido. Se le nota demasiado la
piel, un poco aceitosa, con un punto de morbidezza de hombre interior. En
esta posición, Gómez de la Serna no dice nada interesante, habla como todo el
mundo, es un personaje completamente gris y anodino.
Sentado, es otra cosa. Cuando se
sienta, se produce en su cara un fenómeno extraño. La cara parece alargársele
y adoptar una forma de almendra. Entonces, su semblante saludable, su frente
ancha y noble, sus ojos negros y saltones dentro de unas cuencas muy fuertes,
sus dientes blancos sobre el fondo de sus corbatazas producen un gran efecto. Su
voz adquiere un tono metálico, pero aterciopelado, y con ella tiene una manera
de decir las cosas con la impertinencia imperceptible de una marquesa
experimentada –y lo que dice, a veces, es muy gracioso. El gesto es amplio,
desenvuelto, lleno de sociabilidad. Sentado, este hombre se convierte n uno de
los animadores de tertulia más activos de nuestra época, y en Pombo esta
cualidad suya es lo esencial.
Es tan visible la diferencia que
hay entre el Ramón sentado y el erguido, que es probable que si en este mundo
no hubiera sillas y mesas no habría llegado a ninguna parte, no sería
absolutamente nada, no se habría hecho el nombre que tiene, un nombre que está
destinado a producir un gran impacto en el extranjero y a impresionar al
intelectual provinciano. En el extranjero existen unos señores denominados
hispanófilos, pocos pero buenos, que son unos personajes a quienes les gusta
todo lo que le molesta y empalaga al contribuyente del país. Es la forma más
curiosa de admiración que yo haya visto jamás. Entre los hispanófilos, Ramón
tiene un gran prestigio. Es considerado un personaje colosal –un personaje que
dejará huella.
Ramón Gómez de la Serna sale muy
poco de su casa. Lleva la mejor vida para un intelectual que quiera trabajar:
duerme de día y escribe por la noche. Es un hombre consolidado y no se priva de
nada. La gente dice que en su despacho hay animales disecados, relojes parados,
aparatos de astrología y nigromancia y objetos del Rastro. En un ambiente
semejante, dedica setenta horas semanales a crear greguería. Escribe sobre un
rollo de papel higiénico. El rollo se va desenrollando y él va escribiendo
–siempre con tinta roja. A estas alturas, lleva ya tres o cuatro mil millones
de greguerías. ¿Cuántas escribirá aún? ¡Asusta pensarlo!
Esta noche me ha leído –ha leído
en voz alta– la última greguería que ha salido de su estilográfica: “Con
el columpio –dice así el texto– las niñas nos enviaban el aire de sus coños”.
Como greguería, no hay nada que decir, generalmente hablando.
A veces sale al extranjero durante
una quincena de días y escribe treinta o cuarenta mil greguerías sobre las
chimeneas de cualquier ciudad. Pobres chimeneas. (OC 3, 648-650).
Si Ramón Gómez de la Serna, que
es un formidable temperamento de escritor y un hombre que siente de una manera
delirante y trágica el problema de la posesión del mundo, se hubiera limitado
a escribir un centenar de greguerías, nos parecería que este hombre es capaz
de dibujar un escorzo de golondrina. Veríamos las greguerías colgadas en el
aire y nos parecerían curvas de telaraña suspendidas sobre la tierra. En este
centenar de greguerías oiríamos los tres o cuatro mil millones de greguerías
que Ramón Gómez de la Serna ha escrito.
Pero da lo mismo. Ramón Gómez de
la Serna es un hombre jovial y simpático; esconde su trágica calentura bajo
una apariencia de felicidad y de sociabilidad, y éste su módico y humilde
servidor le admira indudablemente. (OC 3, 651).
En aquellos momentos del Pombo,
escribía en los diarios, sobre todo en El Heraldo, y realizaba
recopilaciones que organizaba en libros. Era un autor puramente local: madrileño.
Madrid era para él el no va más, la esencia de la creencia. Parecía haber
resuelto, con gran facilidad, el misterio de Madrid. Entonces existía la imagen
que de aquélla habían ofrecido los autores de sainetes y zarzuelas y los
escritores costumbristas más o menos superficiales. Pero había surgido otra
idea de Madrid debida sobre todo a Pío Baroja, mucho más real, que acabó con
el cromo popularmente ficticio e inventado. Años más tarde, dentro de la misma
línea de Baroja, se situó el escritor Camilo José Cela. El señor Gómez de
la Serna se inclinó, desde el primer momento, por el Madrid de la leyenda, del
sub-sub-Goya, del Prado, las majas, puramente pintoresco, estilizado y
museístico. Un día en que es escritor Poveda dijo en el Pombo que Madrid era
una ciudad de burócratas feroces e ignorantes, le contestó que se levantaba
demasiado tarde para saberlo. Y es que la idea que tenía de Madrid era irreal,
era una visión puramente literaria. En realidad, este escritor es un fenómeno
puramente literario, totalmente ficticio. No tiene nada que ver con la gente,
las cosas, la autenticidad de las presiones externas. Escribe palabras, una
vasta verbosidad, y detrás de cada palabra está el vacío total. De su obra,
que es copiosa, se sostiene alguna biografía –a ratos. Siempre quiso ser muy
original, único y personalísimo, y éste fue uno de sus principales males.
Si hablando fue divertido,
escribiendo fue ininteligible. Escribió centenares, miles, docenas de miles de greguerías.
¿Qué es una greguería? Habría podido ser una frase corta con un
adjetivo exacto, sintético, agudo y comprensivo. Escribió tantas, que la
exactitud se disipó y se convirtió en vulgaridad. Una greguería sobre
los organillos habría podido ser decisiva. Doscientas sesenta greguerías
sobre los organillos no las resisten ni quienes los tocan. La greguería
acabó grega-riamente, en un desarrollo meramente cuantitativo. Pero el hecho
quizá sea natural. Escribía con una prodigiosa facilidad, y, según solía
decir él mismo, el papel que le iba mejor para escribir era el rollo de papel
higiénico. La greguería gregaria desembocó, fatalmente, en la más
notoria banalidad. Aquel señor que aparentaba demostrar siempre que las cosas
le resbalaban, como el agua sobre las estatuas, se habría molestado si alguien
le hubiera considerado un gregario. Se consideraba un espíritu fino, más agudo
que el aire del Guadarrama y más delicado que el agua de Lozoya de otro tiempo.
En estos últimos años, he leído muchas greguerías del autor, escritas
para Clarín de Buenos Aires, que amigos de allí me han enviado. Eran
como las de siempre, como las de cuarenta años atrás. La mayoría eran obvias
y tenían un tono melancólico y aburrido. Las que no lo eran parecían muy
subjetivas y como si sólo pudieran ser comprendidas por la persona que las había
escrito –siempre, claro, que se hubiera proyectado la natural generosidad. [...]
Muchas de las personas que le
trataron le consideraron un organismo infantil y en formación, una especie de
larva en proceso de transformación.
Es muy posible que el género que
cultivó con más asiduidad y al que dedicó más tiempo, la greguería,
fuera la más personal, por lo que tuvo de intuitivo e de irreal. Dichas greguerías
son una especie de dadaísmo moderado cuya referencia no son las palabras, sino
las frases. Las escribía con una fabulosa facilidad. [...]
En todo caso, es curioso que en un
país tan viejo, con una literatura tan saturada de latinadas, con unas raíces
arcaicas que han llegado a agotar el filón popular, haya podido surgir un
escritor cuyo ambiente vital ha sido un magma irracional confuso o de una
intencionalidad total. En este sentido, no creo que haya habido nadie –ni él
mismo– que nos haya podido decir qué se proponía, qué quería, a qué
aspiraba. Todos los escritores quieren algo, aspiran a algo. ¿A qué aspiraba
este escritor? ¿Quiso moralizar, relatar, instruir, sensibilizar, defender o
criticar a una sociedad determinada? Sería difícil resolver el intríngulis. (OC
17, 550-553).
Era un pigmeo con una gran cabeza
de facciones animadas y fotogénicas rematada por un tupé petulante. El tronco
era corpulento; el esternón, prominente, cubierto por un gran plastrón y un
vientre –por la edad– pequeño pero lleno y estirado. También tenía unas
cañas cortas y rechonchas, acabadas en unos zapatos de charol relucientes, con
los destellos madrileños exactos. (OC 17, 547)